En esta UAPA, revisaremos qué son los estudios ecológicos, cuántos tipos existen y su importancia como un diseño epidemiológico que permite plantear hipótesis de asociación entre factores de riesgo ambiental y su impacto en la salud de una población; asimismo, se enfatizarán sus ventajas y desventajas, dependiendo de la pregunta de investigación que se requiere responder.
Al finalizar este tema, tendrás una mejor comprensión de la importancia de este tipo de estudios en la toma de decisiones de prevención y control de enfermedades, así como en la epidemiología.

Wirestock. (s. f.). Fábrica [fotografía]. Tomada de https://www.freepik.es/foto-gratis/disparo-angulo-fabrica-humo-vapor-saliendo-chimeneas-capturado-al-atardecer_17244107.htm#query=contaminaci%C3%B3n&position=14&from_view=search&track=sph&uuid=ed45ac63-90b6-44de-9111-23149ac616af
Los estudios ecológicos o de conglomerado permiten estudiar grandes grupos poblacionales (ver imagen 1) en poco tiempo y con un costo relativamente bajo, ya que, en general, se utilizan datos rutinarios; es decir, estadísticas vitales existentes, recolectadas con fines de vigilancia epidemiológica.

Imagen 1. Estudios ecológicos
La característica principal de este tipo de diseño es que se cuenta con información sobre la exposición para la población en su totalidad, pero se desconoce la información a escala individual, por lo que, frecuentemente, se asigna la misma exposición —exposición promedio— a todo el conglomerado, aun cuando se ignore o no se considere la variación individual.
Lo mismo sucede con la medición del evento, puesto que únicamente se cuenta con el número de eventos registrados para la población y no es posible discernir sobre los que se presentaron en los sujetos expuestos en relación con los no expuestos; posteriormente, se compara el promedio de exposición en cada población, con la frecuencia relativa de los eventos que se presentan en ésta. Por esto, estos estudios ocupan uno de los lugares más bajos en la escala de causalidad (ver imagen 2) y deben considerarse únicamente para sugerir relaciones hipotéticas entre los fenómenos investigados, los cuales deberán verificarse posteriormente con estudios/diseños más rigurosos (véase Hernández-Aguado et ál., 2012, p. 47).

Imagen 2. Escala de causalidad
Hay tres circunstancias donde se aplican este tipo de estudios:
En salud pública, muy a menudo, hay interés en determinar por qué un grupo de sujetos tiene una mayor incidencia o prevalencia en un evento en particular, en comparación con otros grupos.
El factor de exposición responsable de la diferencia de eventos entre grupos debe ser distinto de los factores de exposición responsables del evento a nivel individual. Esto es porque la exposición al factor de exposición no varía considerablemente entre individuos, pero sí entre grupos.
La única forma de investigar esta diferencia es a través del estudio de la distinta prevalencia del factor de exposición entre los grupos; por ejemplo, el bocio y la deficiencia de yodo. A nivel individual, todos los sujetos de una misma población consumen una alimentación baja en yodo, aunque no todos desarrollan bocio. Si se estudia la posible asociación entre una dieta baja en yodo y el desarrollo de bocio en esta población, no se encuentra asociación, debido a que la causa de bocio está más ligada a la predisposición genética de cada individuo que a la dieta, que es muy similar entre todos los individuos. En este caso, la dieta baja en yodo no es la causa de bocio para los individuos de esta población; sin embargo, si se compara la prevalencia de bocio entre diferentes regiones con dietas altas, moderadas y bajas en yodo, se verá que la tasa de bocio sí se relaciona con la dieta.

Diferentes grupos
Algunos factores de exposición no actúan a nivel individual. Estos factores de riesgo son compartidos por todos los miembros del grupo; por ejemplo, la pobreza tiene sus efectos sobre la salud a nivel individual, pero el efecto de vivir en condiciones de pobreza puede aumentar sus efectos sobre la salud del grupo.
No sólo los factores de exposición tienen un efecto contextual, algunos eventos también. Esto es común en las enfermedades infecciosas, donde la prevalencia de la infección y la de inmunidad influencian el riesgo de infección en el grupo.

Nivel grupal
Algunos factores ambientales pueden medirse sólo a nivel grupal y es casi imposible hacerlo a nivel individual, debido al tipo de factor de exposición o a la gran variabilidad interpersonal.
La contaminación ambiental, la radiación solar, la exposición a radón o el consumo de alcohol son algunos ejemplos:
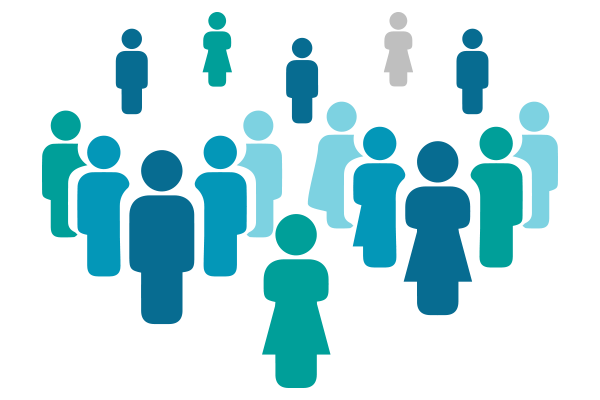
Grupo de personas
Estos estudios se llevan a cabo como primer paso en la investigación de una posible asociación; una de sus ventajas es que toman los datos que son generados frecuentemente por los organismos estatales u otra clase de organizaciones —estos datos se denominan rutinarios—; ejemplo de éstos son tasa de natalidad y de mortalidad específica, prevalencia de enfermedades infecciosas y no infecciosas, como cáncer o cardiovasculares, monitoreo ambiental, etc. (véase Henquin, 2013, pp. 51-58).
Existen numerosas razones que justifican la necesidad o conveniencia de llevar a cabo estudios ecológicos. A continuación, se señalan algunas de las más destacadas:
La utilización de diferentes fuentes de datos secundarias, que se enlazan para realizar el estudio de forma agregada, reduce notablemente sus costos, pues es información ya disponible que no es necesario generar.
Por ejemplo, los datos de mortalidad de los municipios se juntan con los datos censales y de otras encuestas.
En algunas situaciones y, sobre todo, en epidemiología ambiental, los estudios ecológicos son los únicos posibles, ya que es muy difícil evaluar la exposición individual.
Por ejemplo, el riesgo de desarrollo de cáncer en el entorno de focos contaminantes como centrales nucleares. Es muy difícil disponer de mediciones de exposición individuales; los indicadores “ecológicos” de exposición, como la distancia a dichos focos, son los únicos utilizables en muchas circunstancias.
Si una exposición tiene una escasa variabilidad en el área de estudio, un estudio individual no tiene interés práctico. D iseñar un estudio ecológico comparando áreas puede ser una solución.
Por ejemplo, una población cuya única fuente de agua potable es rica en arsénico, por lo que no tendría interés estudiar a cada individuo, ya que la exposición es similar para la población.
En un caso hipotético, tratar de entender las diferencias en las tasas de enfermedad entre dos poblaciones supone apuntar hacia un objetivo de inferencia ecológica. Ésta es la situación habitual en la evaluación del impacto de procesos sociales o de políticas de intervención.
Por ejemplo, la legislación o los programas de prevención.
En el manejo de grandes encuestas periódicas, como encuestas nacionales de salud, es habitual que, aunque los datos han sido obtenidos con cuestionarios individuales, el análisis o resultados se muestran de forma agregada, con presentación por años, provincias o regiones como unidad de análisis.
Los estudios ecológicos pueden clasificarse de acuerdo con los siguientes parámetros:
A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de éstos.
En los estudios exploratorios, se comparan las tasas de enfermedad entre muchas regiones continuas durante un mismo periodo o se compara la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo, en una misma región. En ninguno de los dos casos, se hace una comparación formal con otras variables de los grupos, y el único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que podrían sugerir hipótesis sobre las causas.
A continuación, se utilizará el resumen del artículo “Estudio exploratorio sobre la incidencia de cáncer gástrico y los contenidos de nitratos en el agua potable en Costa Rica” (Mora et ál., 2006), para ejemplificar la forma en que se estructura un diseño de caso.
Revisa el siguiente ejemplo:
Éste es el tipo de estudio ecológico más común. Es un estudio analítico de comparación de grupos múltiples en los que se evalúa la asociación entre los niveles de exposición promedio y la frecuencia de la enfermedad entre varios grupos, comúnmente geopolíticos. Las fuentes de datos suelen ser las estadísticas de morbilidad y mortalidad rutinarias.
A continuación, se utilizará el resumen del artículo “Incidencia de apendicitis aguda y su relación con factores ambientales, Perú, 2013” (Tejada-Llacsa y Melgarejo-García, 2015).
Revisa el siguiente ejemplo:
En un estudio de series de tiempo analítico, se comparan las variaciones temporales de los niveles de exposición —uso o consumo de productos o servicios, conductas o concentraciones promedio de contaminantes, por ejemplo— con otra serie de tiempo que refleje los cambios en la frecuencia de la enfermedad, en la población de un área geográfica. La inferencia causal de este tipo de análisis de series de tiempo puede ser limitada, debido a cambios en los criterios diagnósticos de la enfermedad y por dificultades provenientes de los periodos de latencia entre la exposición y los efectos o de la medición de la exposición.
A continuación, se empleará el resumen del artículo “Brucelosis, una zoonosis presente en la población: estudio de series de tiempo en México” (Méndez-Lozano et ál., 2023).
Revisa el siguiente ejemplo:
En esta categoría, se incluyen los estudios de series de tiempo combinadas con la evaluación de grupos múltiples. Otra variante son los estudios que evalúan la exposición en el ámbito grupal y, en contraste, los datos de los efectos o la enfermedad, así como posibles covariables, que se encuentran disponibles en el ámbito individual (véase Ramos et ál., 2016, pp. 20-22).
A continuación, se utilizará el resumen del artículo “Financiamiento público del gasto total en salud: un estudio ecológico por países según niveles de ingreso” (Báscolo et ál., 2014), para ejemplificar la forma en que se estructura un diseño de caso —resumen—.
Revisa el siguiente ejemplo:
El diseño y las posibilidades analíticas de los estudios ecológicos vienen determinadas por la disponibilidad de información o por la dificultad de obtener datos a nivel individual. Las mediciones ecológicas pueden clasificarse en tres tipos (véase Hernández-Aguado et ál., 2012, pp. 89-91):

Medidas para analizar un estudio ecológico
A continuación, se enlistan los tres tipos de análisis que se pueden realizar en un estudio ecológico:
Es cuando todas las variables son medidas ecológicas —exposición o exposiciones, enfermedad u otras variables incluidas—, ya que la unidad de análisis es el grupo. Ello implica que se desconoce la distribución conjunta de cualquier combinación de variables a nivel individual.
El análisis ecológico parcial de tres o más variables puede tener información de la distribución conjunta de alguna de las variables en cada grupo; por ejemplo, en el estudio de incidencia de cáncer de encéfalo, se conocen la edad y el sexo de los casos —información individual—, pero la exposición derivada de la residencia en un área concreta —municipio— es información ecológica.
Es un tipo especial de modelización, que combina el análisis efectuado a dos o más niveles; por ejemplo, la modelización de la incidencia de cáncer de encéfalo, incluyendo el sexo y la edad como variables explicativas, además de variables sociodemográficas (véase Hernández-Aguado et ál., 2012, pp. 89-91).
En lo que se refiere a la inferencia, es importante distinguir entre inferencia biológica y ecológica; para explicarlas, se usará el siguiente ejemplo:
Se tiene como objetivo hacer un estudio sobre la eficacia en la prevención de accidentes mortales con el uso de casco en motoristas. Si el objetivo es estimar el efecto individual de utilizar el casco, la inferencia causal es biológica —efectos en el riesgo individual—; si el objetivo es cuantificar la tasa de mortalidad entre los motoristas en países con y sin obligatoriedad del uso de casco, la inferencia es ecológica —efectos en las tasas del grupo—.
Ha de tenerse en cuenta que la magnitud del efecto ecológico —en el riesgo o tasa del grupo— depende no sólo del efecto biológico —en el riesgo individual— del uso del casco, sino del grado de cumplimiento de la legislación en cada país; además, la validez de la estimación del efecto ecológico dependerá de nuestra habilidad para controlar las diferencias entre estados en la distribución conjunta de variables de confusión, incluyendo variables a nivel individual, como la edad y magnitud del uso de motos (véase Hernández-Aguado et ál., 2012, pp. 89-91).
Los estudios ecológicos, por lo limitado de sus mediciones, pueden ser más susceptibles de sesgos que los estudios que se basan en observaciones individuales (véase Borja-Aburto, 2000, p. 533). A continuación, se describe el principal sesgo que puede encontrarse en este tipo de diseño.
La más conocida de las falacias que surgen por la presencia de múltiples niveles de organización es la falacia ecológica (Morgenstern, 1995), que es la inferencia falsa que se hace cuando se deduce incorrectamente a nivel individual, es decir, acerca de la variabilidad interindividual, a partir de información a nivel grupal.
El caso más común se da en situaciones en las que una variable grupal se usa como sucedánea de datos que se desconocen a nivel individual; por ejemplo, para estudiar la relación entre la exposición a una sustancia x y el cáncer, en ausencia de información sobre exposiciones individuales, la prevalencia de exposición a x en diferentes áreas se relaciona con la frecuencia de cáncer en las mismas. En este caso, se carece de información sobre quién está expuesto a x y quién no, de manera que la frecuencia de exposición a x se usa como una aproximación de la exposición de cada miembro del grupo.
Puesto que no se dispone de información sobre la distribución conjunta de la exposición y el resultado a nivel individual —esto es, no se sabe si las personas que enfermaron de cáncer estaban realmente expuestas a x—, aunque las áreas con una mayor prevalencia de exposición a x revelen mayor frecuencia de cáncer, no se puede concluir con seguridad que los individuos expuestos a x tienen un riesgo mayor de padecer cáncer (véase Hernández-Aguado et ál., 2012, pp. 89-91):
Las principales estrategias para prevenir o mitigar los efectos del sesgo ecológico se mencionan a continuación:
Es importante mencionar otra situación que se presenta en los estudios ecológicos; ésta es la determinación de la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. La mayor parte de los estudios ecológicos son transversales; es decir, tanto la enfermedad como la exposición son medidas al mismo tiempo; por ejemplo, si se desea evaluar la influencia del tabaco en una comunidad o de las medidas de prevención, se debe esperar un tiempo adecuado para observar sus efectos; es decir, tomar en cuenta el periodo de latencia entre la exposición y el efecto. Frecuentemente, se asume que la exposición actual refleja la exposición en el pasado (véase Borja-Aburto, 2000, p. 535).
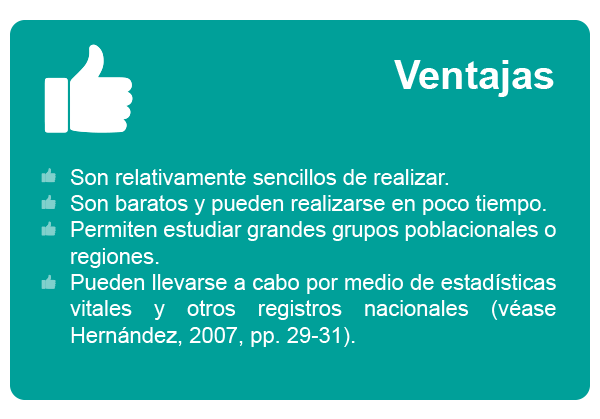
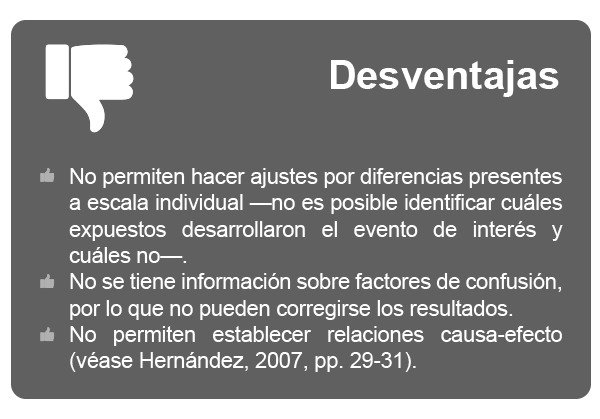
En conclusión, podemos decir que los estudios ecológicos, a pesar de que por su diseño no permiten establecer asociaciones causales precisas, han sido de gran utilidad para generar hipótesis sobre la exposición a factores de riesgo y su efecto en la prevalencia de ciertos padecimientos a nivel poblacional. Por su sencillez, han permitido detectar áreas y poblaciones de riesgo, en las cuales se han llevado a cabo posteriormente otros estudios con diseños como cohorte o casos y controles, para definir la causalidad que se sospechó con los estudios ecológicos.
Los diseños ecológicos son estudios de suma importancia, pues como se mencionó en el texto, contribuyen a la generación de hipótesis en grupos de personas con factores de riesgo, son de bajo costo, útiles cuando no se pueden estudiar individuos y fáciles de analizar y presentar; sin embargo, es importante recordar que puede haber sesgos y se deben aplicar estrategias para evitarlos.
Los estudios ecológicos son útiles cuando se trata de investigar diferentes grupos, el efecto de una intervención a nivel grupal o cuando los grupos son más adecuados para estudiar que los individuos. Adicionalmente, debes recordar que éstos se encuentran clasificados dependiendo del método de medición de la exposición —exploratorios— o por agrupamiento utilizado —diseños multigrupo, tendencias temporales, diseños mixtos—, ya que recordar esto te permitirá comprender mejor su estructura.
Fuentes de información
Bibliografía
Hernández, M. (2007) Epidemiología. Diseño y análisis de estudios. Instituto Nacional de Salud Pública/Médica Panamericana.
Hernández-Aguado, I., Gil, Á., Delgado, M., Bolúmar, F., Benavides, F. G., Porta, M., Álvarez-Dardet, C., Vioque, J. y Lumbreras, B. (2012). Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud (2.a ed.). Médica Panamericana.
Método epidemiológico. (2009). Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III-Ministerio de Ciencia e Innovación.
Morgenstern, H. (1995, mayo). Ecologic studies in epidemiology: concepts, principles and methods. Annual Review of Public Health, 16, 61-81.
Villa, A., Moreno, L. y García, G. S. (2012). Epidemiología y estadística en salud pública. Universidad Nacional Autónoma de México/McGraw-Hill Interamericana Editores.
Documentos electrónicos
Báscolo, E. P., Lago, F. P., Geri, M., Moscoso, N. S. y Arnaudo, M. F. (2014, junio). Financiamiento público del gasto total en salud: un estudio ecológico por países según niveles de ingreso. Gerencia y Políticas de Salud, 13(26), 60-75. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/47709
Borja-Aburto, V. H. (2000, noviembre-diciembre). Estudios ecológicos. Salud Pública de México, 42(6), 533-538. https://www.scielosp.org/pdf/spm/2000.v42n6/533-538/es
Diez, A. V. (2008, enero). La necesidad de un enfoque multinivel en epidemiología. Región y Sociedad, 20(esp. 2), 77-91. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252008000400004&lng=es&tlng=es
Méndez-Lozano, M., Rodríguez-Reyes, É. J. y Sánchez-Zamorano, L. M. (2015, noviembre-diciembre). Brucelosis, una zoonosis presente en la población: estudio de series de tiempo en México. Salud Pública de México, 57(6), 519-527. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000600010&lng=es&tlng=es. [Para ejemplificar la forma en que se estructura un diseño de caso —resumen—.]
Mora, D. A., Chamizo, H. y Mata, A. (2006, julio). Estudio exploratorio sobre la incidencia de cáncer gástrico y los contenidos de nitratos en el agua potable en Costa Rica. Revista Costarricense de Salud Pública, 15(28), 17-28. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292006000100004&lng=en&tlng=es
Henquin, R. P. (2013). Epidemiología y estadística para principiantes. Corpus Editorial. https://elibro-net.pbidi.unam.mx:2443/es/ereader/facmedunam/76940?page=56
Ramos, I. M., Martínez, D. A., Hernández, A., Centeno, M. W. y Vázquez, R. (2015). CAM Curso de actualización médica. Fundamentos para presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. McGraw-Hill Interamericana Editores. https://accessmedicina-mhmedical-com.pbidi.unam.mx:2443/content.aspx?bookid=1739§ionid=122465402
Tejada-Llacsa, P. J. y Melgarejo-García, G. C. (2015, julio-septiembre). Incidencia de apendicitis aguda y su relación con factores ambientales, Perú, 2013. Anales de la Facultad de Medicina, 76(3), 253-256. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000400005. [Para ejemplificar la forma en que se estructura un diseño de caso —resumen—.]
Imagen de portada
Freepik. (s. f.). Población mundial [fotografía]. https://www.freepik.es/foto-gratis/globo-terraqueo-estilo-papel-manos_25403747.htm#page=2&query=poblaci%C3%B3n&position=5&from_view=search&track=sph
Cómo citar
Fernández, C. E., Ponciano-Rodríguez, M. G., Rojas-Limón, I. E. y Cortés, A. (2024). Los clásicos de la epidemiología: estudios ecológicos. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje.CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. [Vínculo]