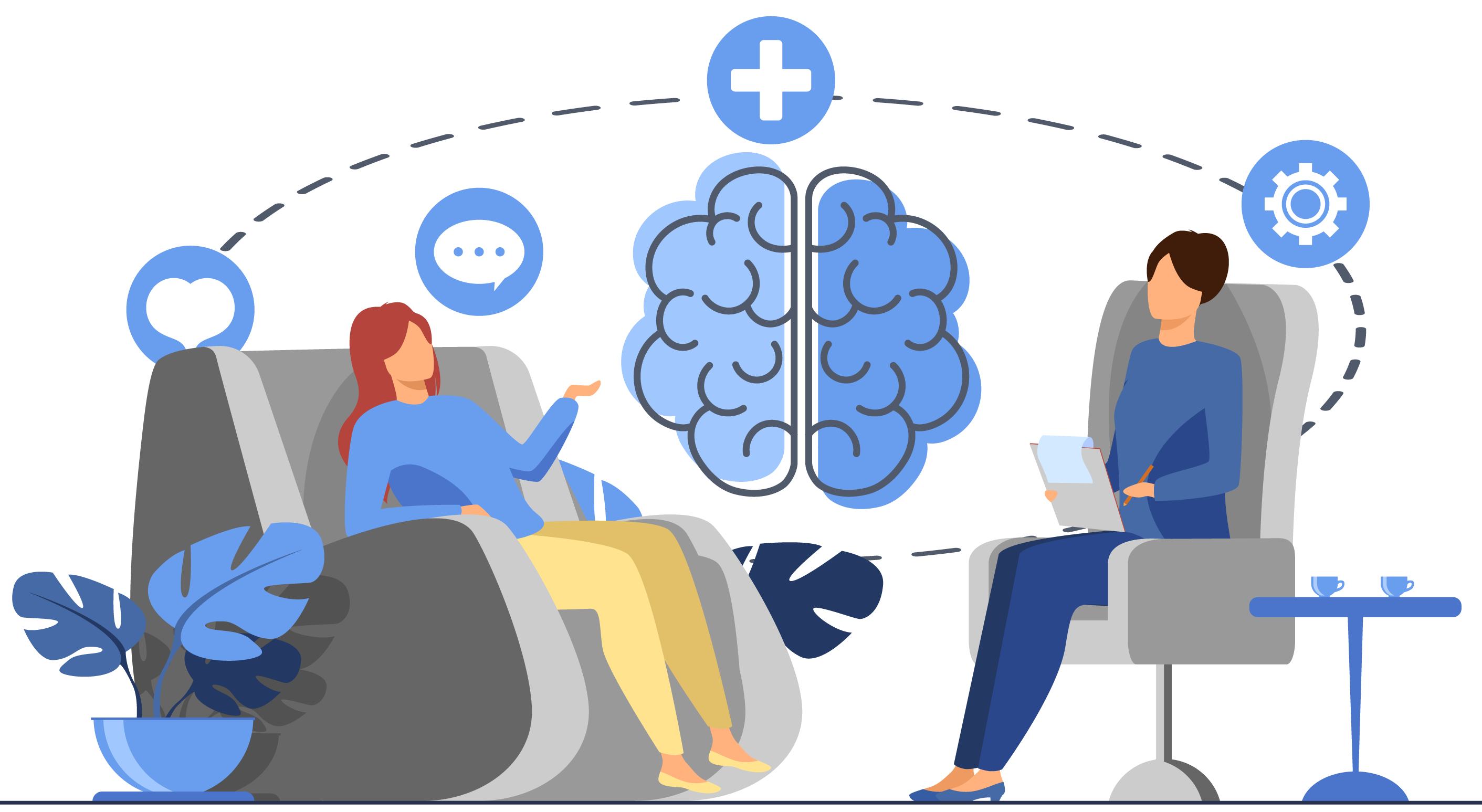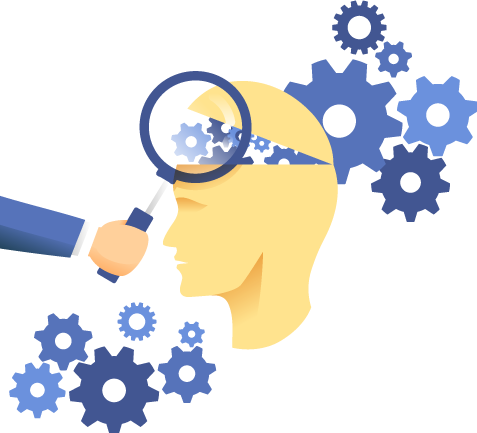Introducción
¿Qué es el análisis funcional?
El análisis funcional (AF) es una herramienta de la terapia cognitivo- conductual que los psicólogos utilizan, regularmente, en el área de evaluación clínica; consiste en analizar las conductas que constituyen el núcleo del problema del paciente (que lo genera o lo mantiene); así como los antecedentes y sus consecuentes, junto al contexto en que se presenta dicho problema.
La aparición de un problema psicológico pone de manifiesto que la persona:
El AF pretende esclarecer cuáles son las secuencias en las que se da una conducta problemática y qué procesos de aprendizaje subyacen a la misma (las leyes de aprendizaje implicadas). El AF sería diferente para cada situación en concreto, incluso en aquellos casos que responden a una misma etiqueta, por ejemplo, ansiedad o depresión.
Herramienta psicológica